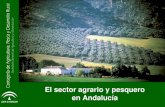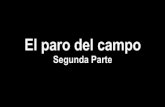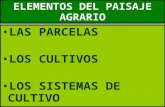Balance Del Paro Agrario (1)
-
Upload
frank-molano-camargo -
Category
Documents
-
view
218 -
download
2
description
Transcript of Balance Del Paro Agrario (1)
Proletarios de todos los pases, Unos!
Partido Comunista de Colombia - Maosta
EL PARO NACIONAL AGRARIO Y POPULAR: RETOS PARA EL CAMINO REVOLUCIONARIO
DOCUMENTO EN CONSTRUCCION -
El Paro Agrario colombiano iniciado el 19 de Agosto de 2013, sacudio a toda la sociedad colombiana. Ninguna clase social, ni expresin poltica ha quedado impasible ante este movimiento de masas. Este movimiento de masas remece las distintas contradicciones sociales, tanto las existentes entre el pueblo y las clases dominantes, como las que hay entre las clases dominantes e incluso las que se dan en el seno del pueblo. Sus consecuencias en la vida poltica, econmica y social del pas estn por establecerse. Sin embargo es importante analizar sus principales caractersticas y lecciones para el campo revolucionario.
LA ESTRUCTURA AGRARIA COLOMBIANA Y LOS SECTORES DEL PARO AGRARIO
Actualmente la poblacin colombiana es en trminos absolutos, 72% urbana y 28% rural, 47 millones de habitantes, los habitantes del campo son algo ms de 10 millones. No obstante la dialctica urbano-rural de desenvuelve de manera diferenciada en los distintos territorios nacionales, se cuenta con regiones de mayores niveles de urbanizacin y menor ruralidad y viceversa, lo que exige anlisis nuevos para entender las relaciones campo-ciudad. Aunque no existen datos certeros sobre la poblacin rural, se considera que de los 10 u 11 millones de habitantes del sector rural, 8.980.000 corresponden a proletarios agrcolas, 600 mil a jornaleros agrcolas, 5 millones son pequeos productores o campesinos pobres (menos de 1 UAF 2 millones 300 mil predios) y 2 millones y medio son medianos productores o campesinos medios, 500 mil son campesinos ricos o burguesa agraria, grandes propietarios, y el resto son latifundistas, grandes ganaderos, se debe incluir adems, en este dato los 1 y medio millones de habitantes indgenas y los 3.366.000 ocupadas en el actividades agropecuarias, pesqueras y fluviales.
En los ltimos 10 aos, producto del proceso de acumulacin por despojo, que es una de las condiciones para que Colombia se convierta en plataforma de Inversin imperialista, han sido desplazados violentamente 5 millones de personas. Bogot tiene por lo menos el 14% de los desplazados, es decir, ms de 900.000 personas. La edad promedio de los desplazados est entre 21 y 25 aos, mientras que el 76% de los desplazados son campesinos pequeos y medianos productores. Si bien desde la dcada de 1980 se lleva a cabo como un producto del desarrollo capitalista del campo el proceso de descampesinizacion del sector rural, la economa y sociedad rural en sus distintas expresiones tienen importancia en el conjunto de la sociedad colombiana. Hoy no es vlido seguir considerando como sinnimo ruralidad y pobreza, se debe analizar eso si los mecanismos de opresin y explotacin que el desarrollo capitalista mantiene e inventa en las zonas urbanas y rurales.
La burguesa financiera impulsa en la ltima dcada un modelo de desarrollo rural, en un contexto de mayor desarrollo capitalista urbano y rural en la tercera fase del imperialismo, en el que se destruyen y producen nuevas relaciones sociales y sectores de clase. Este modelo, ajustado en el Plan de Desarrollo de Santos, busca dar prioridad a los cultivos de exportacin con alto valor agregado, as como atender con produccin interna e importaciones las demandas de consumo urbano rural, profundizando la competencia capitalista en el nuevo mercado agrario comandado por el capital financiero y los monopolios criollos e internacionales. Este modelo, sin duda altera las relaciones sociales, la composicin de clases y los territorios del pas.
Neoliberalismo, guerra, narcotrfico e inversin imperialista vienen organizando adems la estructura de propiedad y el uso del suelo. Los grandes ganaderos se han apropiado de 40 millones de hectreas para pastos, cuando solamente son aptas para ganadera 19 millones de hectreas. Mientras que para la agricultura, de 21 millones de hectreas con vocacin agrcola, solo se usan 4.5 millones. Actualmente se usan 6 millones de hectreas en la minera (ms que las destinadas a los usos agrcolas), pero se proyectan en ttulos mineros cerca de 176 millones de hectreas.
Los Tratados de Libre Comercio firmados, especialmente los TLC con los EEUU, Canad y la Unin Europea, han golpeado sectores de pequeos y medianos campesinos y a los campesinos ricos o burguesa agraria. Las importaciones de alimentos han aumentado en los dos ltimos aos: alimentos en un 50%, caf 39%, azcar 145%, panadera 43%, carne y pescado 21% sobre todo de Ecuador, Venezuela, Chile y se han reducido las exportaciones: caf en un 31%, lcteos -12%, Panadera -9% y tambin confitera y cacao.
En el caso de Boyac uno de los epicentros del para nacional agrario, en el cultivo de la papa se dejaron de sembrar el 50% del rea sembrada en 2010, unas 27.177 ha y se dejaron de producir 397.785 toneladas de papa y sin embargo se produjeron 760.000 toneladas de papa con nuevas tecnologas. De los 50.968 productores de papa dejaron de sembrar 3.347 personas. En todo el pas dejaron de sembrar papa el 9% de los productores.
Sin embargo se debe tener en cuenta que en la nueva etapa de la reorganizacin de la produccin mundial se plantea una produccin de materias primas con mano de obra barata, que en Colombia se centra en ciertos sectores como el minero-energtico que produce un nivel de moneda circulante producto de las ganancias no solo de los monopolios sino tambin de los intermediarios, que con tasas de inters bajas y facilidades del crdito ha generado importante consumo en las zonas urbanas, amn de los dineros del narcotrfico, contrabando y dems.
As mismo la composicin de clases urbanas ha sido modificada, la pequea burguesa urbana ha crecido y ahora muestra mayor capacidad de consumo, los semiproletarios urbanos tambin crecen y el proletariado se diversifica, al igual que la burguesa. En ambos polos de las clases bsicas del capitalismo aparecen un proletariado internacional de los grandes monopolios imperialistas y una burguesa imperialista radicada en las grandes capitales del pas desde donde administran sus negocios.
Este anlisis de la sociedad rural es fundamental para comprender que sectores socioeconmicos agrarios se movilizaron en el paro. La estructura agraria colombiana tiene cuatro sectores econmicos, en primer lugar, la de tipo capitalista o agroindustrial en donde se encuentran fincas agrcolas cafeteras, bananeras; las plantaciones agroindustriales de azcar, palma, madera; los hatos ganaderos tecnificados y las bioindustrias de aves, huevos y flores. Est tambin la burguesa agraria productora de papa, arroz, caf, cebolla, frutas, flores, huevos, que no son monopolistas. En segundo lugar est el latifundio ganadero tradicional, productor de carne, pero ms vinculado a la renta inmobiliaria especulativa o al lavado de capitales proveniente del narcotrfico. Hay que tener en cuenta que FEDEGAN, una de las bases sociales uribistas, plantea un proceso en su plan estratgico 2019 de modernizarse en sentido capitalista, lo que constituye una de sus diferencias con el santismo que exige devolucin de tierras y reconversin inmediata. En tercer lugar, la economa campesina, ya sea familiar, comunitaria y con diferentes niveles de integracin al mercado capitalista, se trata de cultivos de caf, cereales, oleaginosas, papa, pltano, yuca, hortalizas y frutas, productos pecuarios y pesca artesanal. Y el cuarto sector es la economa capitalista mafiosa de los cultivos de marihuana, coca y amapola que se han expandido desde la dcada de 1990.
Los cerca de 500 mil campesinos movilizados, provienen tanto de la economa campesina como del campesinado medio y rico o un sector de burgueses agrarios de los departamentos de Cundinamarca, Boyac, Nario principalmente, y otros departamentos, as como jornaleros agrcolas y colonos de Caquet y Putumayo. No obstante en los pliegos del paro no aparecen las reivindicaciones de los proletarios y jornaleros agrcolas, de hecho el proletariado agrcola del sector agroindustrial no particip, como s lo hizo por ejemplo en 2008 con el Paro de los corteros de caa de Valle del Cauca y Cauca. Este es uno de los puntos pendientes en las actuales luchas agrarias.
LAS FUERZAS POLITICAS DEL PARO AGRARIO
El paro nacional agrario se puede dividir en dos momentos: el primero va desde el 19 de agosto hasta el 30 y el segundo desde esa fecha hasta hoy 13 de septiembre. Dos momentos que deben de tenerse en cuenta para un balance tctico.
Los antecedentes inmediatos fueron el paro cafetero de marzo, el paro papero en Mayo, el paro minero en Julio y el Paro Cvico de la regin del Catatumbo de Julio, todos estos movimientos de protesta pedan soluciones a los problemas que hoy se vuelven a manifestar en el paro agrario.
En el primer momento del Paro Agrario se pusieron en juego tres pliegos, cada uno correspondiendo a alguna de las fuerzas polticas ms visibles, sin embargo existen pliegos regionales y locales y miles de manifestantes que no pueden ubicarse dentro de estas tres tendencias.
La tendencia minoritaria de este paro es el Coordinador Nacional Agrario CNA que representa las organizaciones campesinas del Congreso de los Pueblos; con pliego de peticiones de 10 puntos: 1. Cumplimientos a los acuerdos firmados anteriormente. 2. Solucin poltica al conflicto social y armado que vive el pas en la bsqueda de la paz con justicia social 3. El reconocimiento del campesinado como sujeto social y poltico. 4. La permanencia en los territorios con autonoma y autodeterminacin. 5. Contra la gran minera trasnacional y la proteccin a la pequea minera, la minera ancestral, y la minera tradicional. 6. Contra los TLC y en defensa de la economa campesina, y la soberana y autonoma alimentaria; rechazando la importacin de alimentos. 7. Contra las fumigaciones a nuestros territorios y a nuestros cultivos de pan coger. 8. Exigiendo Subsidios para los insumos agropecuarios. 9. Condonacin a la deuda de los pequeos productores. 10. Respeto y garantas a la lucha agraria. El CNA ha mostrado diferencias con los negociadores campesinos de Tunja, quienes no aceptaron que entre sus voceros estuviera uno o varios delegados del CNA.
La Mesa de Interlocucin y Acuerdo Agropecuario y Popular - MIA, representando a las organizaciones seguidoras de la Marcha Patritica, que propuso un pliego de 6 puntos: 1. Implementacin de medidas y acciones frente a la crisis de la produccin agropecuaria.2. Acceso a la propiedad de la tierra.3. Reconocimiento a la territorialidad campesina. 4. Participacin efectiva de las comunidades y los mineros pequeos y tradicionales en la formulacin y desarrollo de la poltica minera.5. Garantas reales para el ejercicio de los derechos polticos de la poblacin rural.6. Inversin social en la poblacin rural y urbana en educacin, salud, vivienda, servicios pblicos y vas. La MIA tiene su base campesina en Huila, Tolima, Caquet, regiones de Cundinamarca, Nario y Cauca. Sus voceros han tomado distancia de las negociaciones de Tunja.
Dignidad Agropecuaria, influenciada por el MOIR y que en este paro fue impulsado por las Dignidades papera, cebollera, cacaotera, arrocera, lechera, frijolera, productores de cereales y leguminosas, paneleros, floricultores del Cauca, y cultivadores de caa de azcar, quienes constituyeron la Mesa de Unidad Agropecuaria Productores de tierra fra, principalmente de Boyac, Nario, Cundinamarca y santanderes. Plante movilizar 110 mil familias cultivadoras de papa y 17 mil de cebolla. Su pliego de peticiones plantea 3 puntos: 1.Revisin de los tratados de libre comercio. 2. Baja en los precios de los insumos que encarecen la produccin. 3. Poltica agropecuaria que proteja a los pequeos y medianos cultivadores frente a la libertad absoluta de importaciones.
Los negociadores campesinos, durante la primera fase del Paro fueron en esencia los voceros de las dignidades: Csar Pachn (Dignidad Papera), Florentino Borda, (Dignidad Papera), Walter Benavides (Dignidad Papera), y Giovanni Vela (Dignidad Lechera) por Boyac; Orlando Molina (Dignidad Papera), Marlen ngel Marroqun, Cesar Pardo y Gustavo Adolfo Morales por Cundinamarca y Hernando Seplveda, Wilson Muoz, Jairo Chamorro y Richard Fuelantala por Nario. Y si bien el 30 de Agosto, en medio de la presin del gobierno accedieron a levantar los bloqueos de las carreteras de Boyac y Cundinamarca, llegaron a acuerdos el 6 de septiembre.
Ante las crticas de la MIA y del CNA acerca de que esa mesa no recogi el conjunto del sentir campesino y debido a la intensificacin de las movilizaciones luego del 30 de agosto en Huila, Tolima, Cauca y Caquet, trasladando el centro de la lucha campesina de Boyac-Cundinamarca y Nario a estas otras regiones, se ampli la Mesa de negociacin en Tunja, de 12 a 16 otras regiones. Esto en medio de una tremenda dificultad para lograr acuerdos entre los tres sectores ms activos del paro.
Las diferencias entre los sectores no son solo de orden econmico, como la han querido dar a entender varios analistas, que insisten en que las Dignidades expresan a la burguesa agraria, no interesada en una reforma agraria, sino en mejorar la productividad de su economa, y que no estn interesadas en lograr alianzas con los campesinos pobres y medios. Este debate se est intensificando ahora en la medida en que se van conociendo las conclusiones del paro. Tambin hay sectores de burguesa agraria en las MIA y en el CNA, aunque no sean los sectores dirigentes de estas expresiones del movimiento campesino. Existen diferencias de orden poltico, asociadas a quienes canalizan y acumulan los logros del Paro, de cara a las prximas elecciones de 2014. Por ejemplo, las FARC desde La Habana han planteado que las masas campesinas estn desarrollando en la movilizacin el programa agrario que esta guerrilla llev a la mesa y que el gobierno no quiso asumir. Esta postura sin duda no es compartida por todas las fuerzas polticas presentes en el Paro Agrario y contribuye a agudizar las diferencias en el seno del pueblo. Igualmente conspiro contra la unidad agraria y popular, la postura que rechaza la construccin de una mesa amplia de negociacin en la que tengan cabida, en pie de igualdad, todas las expresiones sociales y polticas del campesinado colombiano. Hoy algunos sectores de la izquierda dicen que sera el MOIR el directo responsable de que el paro no hubiese sido ms contundente, en tanto que se opusieron a una mesa nica y no apoyaron a los pequeos y medianos campesinos. Esta posicin es cierta en parte porque el MOIR-POLO no acept la mesa nica, pero dado que la crtica proviene fundamentalmente de la Marcha Patritica, para quienes el ncleo del paro son ellos, no se percatan que posiciones como las Dignidades y otras plantean que no debe ser en La Habana que se negocien las luchas del pueblo colombiano, y en eso tienen razn los crticos de las posiciones de la Marcha.
EL APOYO URBANO A LAS LUCHAS DEL CAMPO
La primera etapa del paro tuvo un triunfo importante, despertar la simpata de las clases medias y sectores populares urbanos, expresada en los cacerolazos nacionales, marchas, bloqueos urbanos y otras formas de movilizacin social, as como la convocatoria a travs de las redes virtuales. Estas clases medias no se ubican claramente al lado de ninguna de las tres corrientes visibles presentes en el Paro, sino con la protesta rural en general, asumiendo sus smbolos, por ejemplo la Ruana, unas veces como gesto de solidaridad con los luchadores, otras veces con el sesgo del elitismo urbano que sigue viendo lo rural como lo atrasado, o al menos folclrico. Ms simblica que polticamente algunos de los convocantes virtuales de los cacerolazos se identifican como el Partido del Tomate, integrado por sectores medios urbanos que han transitado por el PDA o los Verdes, articulando pacifismo, ambientalismo y rechazo a las extremas (izquierda y derecha).
Este sector social compuesto por estudiantes de colegios privados y pblicos, estudiantes universitarios, profesionales, intelectuales, comerciantes, industriales, es muy importante a la hora de los balances pues es un sector que estar presente en movilizaciones de ms trascendencia. Es cierto tambin que sectores de jvenes de los barrios populares, estudiantes, desempleados, informales de varias ciudades se manifestaron en apoyo al paro agrario. Se puede caer en posiciones errneas que a la postre pueden llevar a fracasos como en Per donde el PCP no tuvo en cuenta las capas medias urbanas; igualmente uno de los errores de la Unidad Popular chilena durante el gobierno de Allende fue despreciar a la clase media en aras de la proletarizacin y uno de los errores del chavismo ha sido despreciar la clase media. Se debe tener una tctica adecuada para impulsar el frente es pases neocolonialmente dominados. Por eso es importante el debate que se est abriendo en relacin a las clases y sectores de clases participantes en el paro nacional agrario.
Otro aspecto del apoyo urbano a la lucha campesina fueron las batallas campales en barrios de diferentes localidades de Bogot, en la que estuvieron presentes jvenes de los barrios populares de Ciudad Bolvar, Bosa, y Suba con marchas, mtines y tropeles. Muy distinta fue lo sucedido el da 26 en el centro de Bogot, en Bosa y Soacha y Facultativa; hay que diferenciar la justa protesta incluso por medio del tropel o enfrentamiento con la polica y la otra accin que era evidente que fue dirigida por posiciones de oposicin al gobierno desde la gran burguesa por ejemplo el uribismo. Fueron bandas de traquetos y lumpen movilizados por paras quienes se enfrentaron con la polica a bala, estos delincuentes orientaron los saqueos en barrios determinados y a locales comerciales y casas determinadas que parecen eran de lderes populares u oficinas de lucha contra las drogas. Desde emisoras los uribistas llamaron al apoyo al paro y a oponerse al canalla de JMS, lo apoyo Lafourie, sectores del partido de la U, de los conservadores y tambin lo hicieron provocando y en movilizaciones.
As se lleg a el segundo momento del paro el 30 de agosto, cuando el presidente Santos de conciliador paso a mano dura exigiendo levantar los bloqueos de carretas para negociar, militarizando a Bogot, destinando 50.000 soldados para los desbloqueos, judicializando sin investigacin y creando el cartel de los vndalos, criminalizando a activistas y delincuentes por igual.
Los paros y bloqueos se mantuvieron hasta el siete de septiembre en el sur occidente colombiano, cuando se instal la mesa de negociacin entre la MIA y el gobierno nacional. Los campesinos se mantienen en algunos departamentos a la orilla de las carreteras o en concentraciones, a la espera de las negociaciones; el gobierno llamo a un Pacto Nacional para el agro y el desarrollo rural el 12 de septiembre a donde asistieron pocos delegados de las plataformas campesinas en lucha. En cambio la MIA y el CNA instalaron la misma fecha la cumbre agraria y popular.
En estos momentos el gobierno est intentando desviar la atencin y la tensin de la ciudadana hacia el conflicto martimo con Nicaragua. Se presentaron 485 heridos, 12 campesinos muertos, 262 detenidos, y 52 hostigamientos.
QUE SE NEGOCIO.
En Boyac:
Salvaguardas para la papa fresca, pre-fita congelada, cebolla de bulbo, frijol, arveja, tomate, pera, leche en polvo, quesos frescos y lacto-sueros provenientes de la CAN y Mercosur por dos aos. Para algunos productores y analistas este punto no toca los TLC principales.
Prohibicin de rehidratacin de leche en polvo importada para ser comercializada como leche liquida.El gobierno considero que los TLC son de obligatorio cumplimiento internacional
Subsidiar o pagar a los productores a precios como si fueran domsticos, por cada tonelada importada de papa, con precios justos, pero quien define el precio justo? y mas crditos, pero Cul es el nivel de bancarizacin del campesinado pequeo y mediano?
Reactivar el comercio de alimentos con Venezuela, como los huevos.
El gobierno se compromete a no aplicar el decreto 9.70 de semillas nacionales, se acord precios a los insumos y control de precios.
Se acord crear el proyecto de Fomento y Reactivacin de la produccin cerealera como la cebada maltera, para competir con la cebada maltera importada. Este punto fue bien recibido por los interesados en esa produccin.
Estudiar la posibilidad de revisar la resolucin 76 de 1977 que prohbe cultivar por encima de los 2.650 msnm, mirando las defensas a paramos y humedales y las zonificaciones.
Se acord volver a las UMATAS, punto bien recibido por los campesinos.
Los desacuerdos fueron. El gobierno No se compromete a reducir como mnimo en un 40%el precio final de maquinaria, equipos e insumos agropecuarios.
El gobierno NO se compromete a la condonacin de deudas vencidas y No se comprometi a discutir los combustibles.
Los de la MIA tuvieron razn cuando plantearon que Santos presentara en la reunin del Pacto, los acuerdos de La Habana en materia agraria; por eso dicen que el paro tiene la direccin de La Habana.
LA PUGNA EN EL SENO DE LAS CLASES DOMINANTES Y EL PARO
La contradiccin entre Santos y Uribe contina su proceso de agudizacin, ms ahora que se aproxima la jornada electoral de 2014 y el uribismo aspira ser mayora parlamentaria. Uribe es la oposicin fascista y desde este punto de vista aprovecha los errores y debilidades del rgimen neoliberal de Santos. As mismo instiga de manera oportunista los conflictos sociales, no porque exprese una autntica vocacin de lucha al lado del pueblo, sino porque pretende capitalizar la inconformidad social, al tiempo que muestra ante la opinin pblica la necesidad de mano dura, necesidad de orden y por tanto el regreso de la seguridad democrtica.
Los uribistas abiertamente han apoyado el Paro agrario y en varias regiones han movilizado estructuras paramilitares para cometer saqueos y atentados. Aunque en eso se debe ser claro, no toda la violencia popular expresa en campos y ciudades es producto del paramilitarismo, sino que tambin expresa el grado de inconformidad social con el modelo econmico, heredero entre otras cosas de los 8 aos de AUV.
Incluso los uribistas han buscado crear un consenso entre sectores militares y de polica para oponerse a los dilogos de La Habana y crearle dificultades a Santos. Por eso se explica el reciente relevo en la cpula militar y de polica que tendra dos objetivos, preparar una ofensiva contra la insurgencia para imponer los acuerdos de paz favorables al rgimen santista y sacar del liderazgo de las fuerzas armadas a figuras cercanas al uribismo, como fue el caso del Director General de la Polica Nacional, General Jos Roberto Len Riao. Tanto en la Polica, como en el Ejrcito persisten sectores fascistas interesados en profundizar la crisis del gobierno Santos y abrir camino al retorno del fascismo.
La doctrina uribista, con la que se apoya el paro la expresa el politlogo fascista Alberto Lpez Nez quien afirma: El paro agrario, tiene, obvio, muchas causales, pero yo destacara una: el abandono por prepotencia del Plan Agro Ingreso Seguro, ideado y comenzado a ejecutar por ese smbolo de la Colombia honesta y eficiente que es Andrs Felipe Arias. Ese plan, era justamente para prevenir el estado de postracin del agro colombiano hoy, el AIS era una poltica pblica interna que le permita al sector productivo agropecuario enfrentar los retos derivados de la mayor exposicin a la competencia externa, y al mismo tiempo promover el desarrollo rural sustentable, generando las condiciones para que existan fuentes de ingreso estables para los productores rurales. Su nfasis en la defensa de la produccin nacional le permite buscar acuerdos y obtener simpatas entre los sectores campesinos que impulsan como centro de su lucha la defensa de la produccin nacional.
Ante la presin uribista, Santos desarrolla tres elementos para hacer frente al Paro: represin por parte de la polica, ESMAD y ejrcito; estigmatizacin del movimiento y divisin del movimiento campesino, negociando por partes, principalmente con los medianos y grandes productores agrarios de tierra fra.
LA TCTICA DEL MOMENTO: AVANZAR EN LA RECONSTRUCCIN DE FUERZAS REVOLUCIONARIAS DEJANDO A UN LADO EL HEGEMONISMO Y EL SECTARISMO
Despus del 30 de agosto se vive otro momento del paro, la orden de militarizar la protesta social, busca no solo que se vuelva a transitar por algunas carreteras y lleguen alimentos a las ciudades, sino atemorizar a las masas e imponerles unos trminos desfavorables de negociacin, as como romper la incipiente unidad campo ciudad, pues se quiere legitimar la represin ante los desmanes de los vndalos.
La campaa electoral est en marcha por eso estn apareciendo tantos voceros del paro, porque representan votos y capital poltico. Pero se debe tener en cuenta que el movimiento social agrario es amplio, diverso, de muchos rostros, de conjunto, ni est atacando las negociaciones de paz, ni las est abalando. Por eso es errneo pretender controlarlo y hegemonizarlo, ya sea desde el gobierno, ya sea desde posiciones insurgentes o de quienes buscan cosechar electoralmente.
En este momento se trata de saber proyectar lo tctico reivindicativo, con lo estratgico lucha frontal contra el modelo, no quedarse estrechamente en uno de los dos polos (tctico reivindicativo o estratgico poltico. Hoy se est debatiendo que el movimiento no logro una centralizacin bsica, debido a los intereses polticos de las tres agendas, que llevo a un paro sectorial y regional, imposibilitando lograr la unidad campo-ciudad, y una agenda nica nacional, condicin que fue aprovechada por el gobierno para dividir, dilatar, presionar, y obligar a acuerdos. Pero al mismo tiempo que el paro agrario mostro las posibilidades de lucha del pueblo colombiano, tambin mostro que existen unos puntos fuertes que el gobierno llama inamovible y que este tipo de paros no pudo y no podr derrotar de esta manera: como querer cambiar de una el modelo, renegociar los TLC, asamblea constituyente ya, que son validos se require de mas pueblo en el campo y la ciudad y nacional. Es un deber de los comunistas en momentos de lucha de masas salir a su encuentro, buscar formas de apoyo y conduccin de las luchas, discutiendo con las masas, pero tambin con los otros sectores polticos en lucha las posibilidades y retos, las deficiencias y cualidades que emergen en momentos en que se tensionan las contradicciones y la protesta social se incrementa.
Hoy es necesario actualizar el programo agrario de los comunistas, que pasa por entender los cambios operados en la ruralidad y en sus relaciones con lo urbano. Al pueblo hay que presentarle un proyecto revolucionario, superior a la oferta neoliberal. Con las masas campesinas y urbanas se tiene que construir esa propuesta, en la que la soberana y la seguridad alimentarias estn en su centro, en la que los derechos del pueblo incluyan la socializacin de la ciencia y la tecnologa al servicio de la democratizacin de la tierra y la produccin no predatoria de la naturaleza y los territorios.
Son muchas las lecciones que estas jornadas nos imponen. El pueblo est en lucha, la doctrina comunista debe servir de inspiracin, unidad, perspectiva y decisin de triunfar.
Se debe tener en cuenta dentro de los balances del paro la capacidad de negociacin de los voceros de las organizaciones sociales ante la marrullera y dilacin de los delegados oficiales.
Observar con ms claridad respecto a las lecciones de 2014, como estn quedando los Partidos polticos, el congreso y los gremios.
La lucha social va a ser el denominador en este periodo, pues este paro mostr que existen fisuras en el seno de las clases dominantes y unas demandas del pueblo que siguen vigentes, y se movern una vez ms. Las negociaciones de paz son un elemento de movilizacin pero despus ser incluso ms fuerte, por eso se deben analizar bien las regiones y los sectores dispuestos a la protesta sin exclusiones en los anlisis sociales.
Colombia, Septiembre de 2013